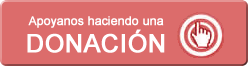Un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas
por Federico Lorenz

El 2 de abril es el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Los argentinos recuerdan el comienzo de una guerra, quienes se vieron expuestos a ella y, también, la usurpación de un territorio que es la que la originó, en el largo plazo. En el corto, el conflicto bélico de 1982 se debe a la decisión de la dictadura militar argentina, que ejercía ilegítimamente el poder desde 1976.
La guerra de Malvinas fue “corta”, comparada con otros conflictos (por ejemplo, las décadas de la guerra civil del siglo XIX). Pero para quienes fueron movilizados, para los que esperaban en casa, los 74 días que duró fueron eternos. La duración del tiempo estuvo marcada por la intensidad de la experiencia, y cualquiera que haya entrevistado veteranos de guerra conoce las diferencias entre la escasez con la que describen semanas enteras en las islas, y la minuciosidad en detalles de los momentos álgidos de la batalla, o el primer bombardeo.
La guerra de Malvinas fue una guerra nacional y “argentina”, pero tampoco fue vivida de la misma manera. Ni los santacruceños, ni los porteños, ni los fueguinos o los chubutenses, la recuerdan y la sienten de la misma manera que los porteños, los cordobeses, o quien sea. Tampoco la vivieron de la misma manera mujeres y hombres. De hecho, la presencia y el papel jugado por las mujeres durante el conflicto es aún uno de los menos conocidos. Por no hablar de quienes se opusieron a la guerra, y no tuvieron la posibilidad de expresar esa disidencia, presionados por el contexto, las vidas en juego, el escaso aprendizaje nacional en el respeto por las divergencias.
También hubo muchas guerras de Malvinas de acuerdo al lugar de servicio durante el conflicto (el aeropuerto, Darwin, Monte Longdon, el Apostadero Naval, las bases aéreas, la carlinga de un A4 Skyhawk, el ARA Belgrano), o la unidad en la que estaban haciendo la colimba o fueron llamados a filas tras la baja. La mirada sobre la guerra está marcada asimismo por el oficial o suboficial que estaba directamente al mando, por los compañeros de pozo, por recibir o no cartas desde el Continente, por haber sufrido o no heridas en combate…
Las experiencias individuales se enfrentan en cada aniversario, también, a la mirada generalizadora que no las incluyen, aunque probablemente una y otra se apoyen en datos y experiencias “verdaderas”. Fruto de estos intercambios infructuosos, ha crecido, prendida como la hiedra a una tumba, la idea de que “la historia de Malvinas no está contada”, de que se ocultan datos, cifras, se escamotean reconocimientos.
Sin embargo, que haya una guerra de Malvinas por cada contemporáneo a la experiencia no quiere decir que la sociedad argentina no haya producido generalizaciones sobre ella. Hay, fundamentalmente, dos. Una, la que la lee en clave de “gesta”. Otra, la que ve a los soldados como “víctimas”, sobre todo de sus propios oficiales. Ambas visiones son hijas del contexto en el que nacieron: si algo le debe la sociedad argentina a la guerra de Malvinas sea el descrédito del poder dictatorial. Con su paso por el combate, sobre todo los jóvenes conscriptos logaron algo que no estaba en sus mentes al momento de partir: la posibilidad de acelerar la recuperación de la democracia. Pero en lo que hace a sus experiencias bélicas, estas se desdibujaron en ese contexto en el que testimonios de represores y denuncias de atrocidades se mezclaban con la búsqueda de los sobrevivientes en las listas de quienes regresaban de Malvinas. Entre ambos polos oscilan todavía hoy las memorias y los silencios reavivados por cada aniversario.
La guerra de Malvinas se resiste a ser contada en la clave épica con la que se narraban las guerras hasta 1982, al menos en la Argentina. Eso, a pesar de que durante la guerra efectivamente hubo quienes protagonizaron hazañas y gestos heroicos, sobreponiéndose a los ingleses, a las circunstancias, a sus miedos. Por esta misma evidencia, la guerra también se resiste a ser narrada en la clave anti heroica de la denuncia genérica.
A caballo entre ambos extremos, está la pregunta por las formas de narrar la guerra, pero también por la experiencia bélica argentina desde que se consolidó el Estado moderno, a finales del siglo XIX.
El aniversario de una guerra tan cercana puede ser una buena ocasión para reflexionar al respecto. Una manera de trascender la fecha y pensar en qué lugar inscribimos nuestras memorias personales, qué memorias colectivas queremos construir con nuestra palabra o nuestro acto, cómo miramos a los compatriotas que sin pedirlo afrontaron una responsabilidad colectiva.